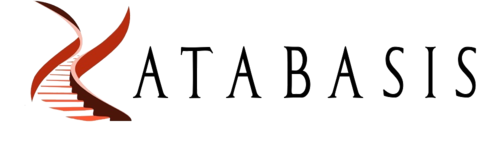Ilustrado por: Berenice Tapia
Diana Minerva Isiordia Becerra
Scars are souvenirs you never lose / The past is never far.
Goo Goo Dolls
Esto de vivir es una aventura complicada. Vamos y venimos dentro de nuestros pequeños mundos, como si no existiera un mañana, pero a veces, desde ese mañana podemos revivir aquello que era hoy. En ocasiones, esos pequeños mundos se ven trastocados y sacudidos, mientras nosotros podemos sentirnos como meros espectadores de lo que acontece: anonadados, asustados, perdidos y sin respuestas. Si habremos de darles un nombre a estos tramos definitorios en la vida, usemos el que propone Annie Ernaux para tales eventos: acontecimientos. Todos los tenemos, aunque a veces los queramos esconder u olvidar. Pueden ser más o menos extensos, intensos, dramáticos e incluso banales para el ojo externo, pero como propone la autora francesa en El Acontecimiento —la novela detonadora de este texto—: «El hecho de haber vivido algo, sea lo que sea, otorga el derecho imprescriptible de escribir sobre ello. No existe una verdad inferior» (Ernaux, p.46).
Los acontecimientos invitan, algunos incluso reclaman su derecho a ser contados. A pesar de que no lo notemos —o pretendamos no hacerlo—, estamos sumergidos en un constante devenir temporal, siempre estamos viajando en el tiempo, en nuestro tiempo personal. La memoria actúa como una elusiva, selectiva y, por momentos, engañosa máquina del tiempo. Gracias a ella podemos estar en más de un lugar a la vez, podemos revivir glorias e infiernos con un solo pensamiento, desencadenando realidades pasadas, junto con las emociones que estas nos imprimieron. Si hacemos eco de las palabras de Ernaux y usamos ese derecho que no pierde vigencia, podríamos llenar el universo de historias extraídas de la memoria. Historias alimentadas de emociones que guardan el poder de regresarnos a la paz o al caos. Los efectos de esas emociones se nos quedan impregnados en la piel, otro gran depósito de la memoria porque: «la única y auténtica memoria es material» (Ernaux, p.61).
Siguiendo a Annie, me corresponde entonces hurgar en la propia memoria y escoger el acontecimiento a relatar en este ejercicio. Puedo describir esos meses como los más debilitantes que he tenido. Todo empezó el día en que me enteré de que aquellos compañeros del trabajo lo tenían. Yo había estado en contacto directo con ellos y existía una gran probabilidad haberme contagiado. Hice la suma: ellos lo tienen y yo tengo síntomas, debe ser. Hago los arreglos necesarios y tomo la prueba, espero un par de días para recibir el inevitable resultado: positivo. Confío en mi cuerpo, en mi doctora, en mi consejero quienes me dicen que todo estará bien, que soy fuerte y no debo preocuparme. El mundo afuera se consume entre la falta de información y el aumento de enfermos, de muertos que se apilan. El caso avanza sin mucha novedad, los síntomas permanecen siendo leves y yo obedezco la instrucción médica: descansa. Vivo aislada por semanas en una habitación.
Pasan cuatro semanas y creo que gané, no empeoré y no morí —eso debe ser alguna clase de victoria—, pero aún no sabía qué había perdido. La desconexión se da cuando intento moverme como antes, regresar a mis actividades usuales. Mi cuerpo no responde de la misma manera. Se marea, se queda sin aire, se ha desgastado al punto donde necesita descansar siempre, a toda hora. No lo tolero, me lleno de miedo, impotencia y rabia. Siento que ya no es mío, que me desobedece y que ya no puede más, que yo tampoco puedo. La gente alrededor parece preocupada, algunos lo están. Algunos, en cambio, lo olvidan a los meses y no lo creen más: exigen sin entender. Demandan, reclaman y ponen en duda la veracidad de mi desconexión, de esa debilidad constante que me atormenta. Afuera no saben qué hacer con esto, no hay información, no hay tratamiento, no hay cura. A veces hasta tengo que escuchar a quienes creen que todo es una invención, que lo que me puso así no existe.
Los debates se mantienen, los mitos se esparcen, la sociedad está en pánico. Todo es caos. Mientras, yo tengo que seguir con mis deberes y escuchar estupidez tras estupidez, aunque me sienta desmayar a cada instante. No logro reconectar por más que me exijo y me busco. Mi testarudez no me permite aceptar que mi cuerpo ahora necesita algo más, que sigo siendo yo, que puedo ser débil, que no todo depende de mí. Criticaba a los negacionistas y me portaba como una con mi propio ser material. Aunque ahí está mi bálsamo, esa voz calmante que me repite que todo iba a estar bien, que, si bien soy fuerte y puedo con todo, ahora es una temporada de llevarlo con calma, en el fondo yo sigo demandándome más. Esa necesidad impuesta —por decisión propia e inspirada por las actitudes de cercanos controladores y una cultura que asigna a la mujer el rol de «fragilidad»— de hacerlo todo sola, de ser capaz, de ser independiente, sigue siendo la líder, pero ya no es absoluta.
La coraza se ha permeado. El acontecimiento y la voz han logrado abrir un nuevo espacio. Empiezo a reconocerme, incluso a pedir ayuda, a aceptar esta debilidad —rogando porque sea temporal—. Aunque las respuestas no siempre son agradables, recibo desconfianza, castigos y ello casi me lleva a renunciar a mi empleo ante la insensibilidad por mi condición. Sigo buscando cómo combatir la fatiga, pero sin alienar a mi cuerpo. Un cuerpo maltratado y negado por meses, que sufría al mismo tiempo los embates de la enfermedad y de mi desprecio. No lo entendía, tuve que romper esa burbuja de lo que creía debía ser para comenzar a proteger lo que era en ese instante. Dejar fluir esas emociones me llevó a aquello que tanto buscaba: sentirme yo de nuevo. Para romper la desconexión necesitaba aceptar lo ocurrido, sus consecuencias, permitirme (a mí y a mi cuerpo) sanar, y así dejar de sentirlo ajeno: reapropiármelo, entender que no lo perdí, lo negué. Esa lección siempre me acompaña y me acompañará, a donde sea que vaya.
El tiempo ha pasado, pero cada emoción que describo sigue en alguna recóndita parte de mi piel y también aquí, saltando en medio de cada oración. Puedo sentirlas al organizar todo esto en palabras, puedo sentir que se transfieren. Esta evocación me lleva a coincidir con Annie en que las emociones, esas emociones intensas y desgarradoras, son las constructoras de la memoria y de las verdades íntimas: «una emoción que permite la escritura y que constituye la señal de su verdad» (Ernaux, p.79). Tras escarmentar en este breve —y potente— viaje, donde la escritura me guarece, puedo concederle la razón sobre cómo un texto se puede convertir en una exposición de nuestro cuerpo. El contar acontecimientos nos expone y nos libera. Quizá también acierta en que las cosas nos ocurren para dar cuenta de ellas. Al hacerlo, viajamos hacia nosotros: en el pasado y en el futuro, sin dejar el presente. En conclusión, la propuesta de Annie nos lleva a entender y experimentar, desde el ejercicio de la escritura, una especie del still point de Elliot, cuyo eje somos nosotros mismos.
Bibliografía:
Ernaux, A. (2000). El Acontecimiento [Trad. M. Corral & B. Corral] [ePub. Editor digital: Titivillus].
Rzeznik, J. (1995). Name. [Grabada por Goo Goo Dolls]. En A Boy Named Goo [CD] Los Ángeles, Estados Unidos.

Diana Minerva Isiordia Becerra
Autora
Diana Isiordia (1995) originaria de la Perla Tapatía, apasionada de saber y entender cómo funciona el mundo que la rodea. Estudia Letras Hispánicas en la Universidad de Guadalajara, corrige textos y ahora, al parecer, los escribe.

Berenice Tapia
Ilustradora
Demasiado perezosa para pensar en algo decente. Me gusta dormir y mi sueño más grande es poder vivir de hacer monitos. Las dos cosas más importantes que me ha enseñado la vida, son:
1) Estudiar arquitectura no vuelve rica a la gente.
2) El mundo no se detiene nunca, ni aunque estés llorando hecha bolita porque borraste accidentalmente un capítulo de tu tesis.