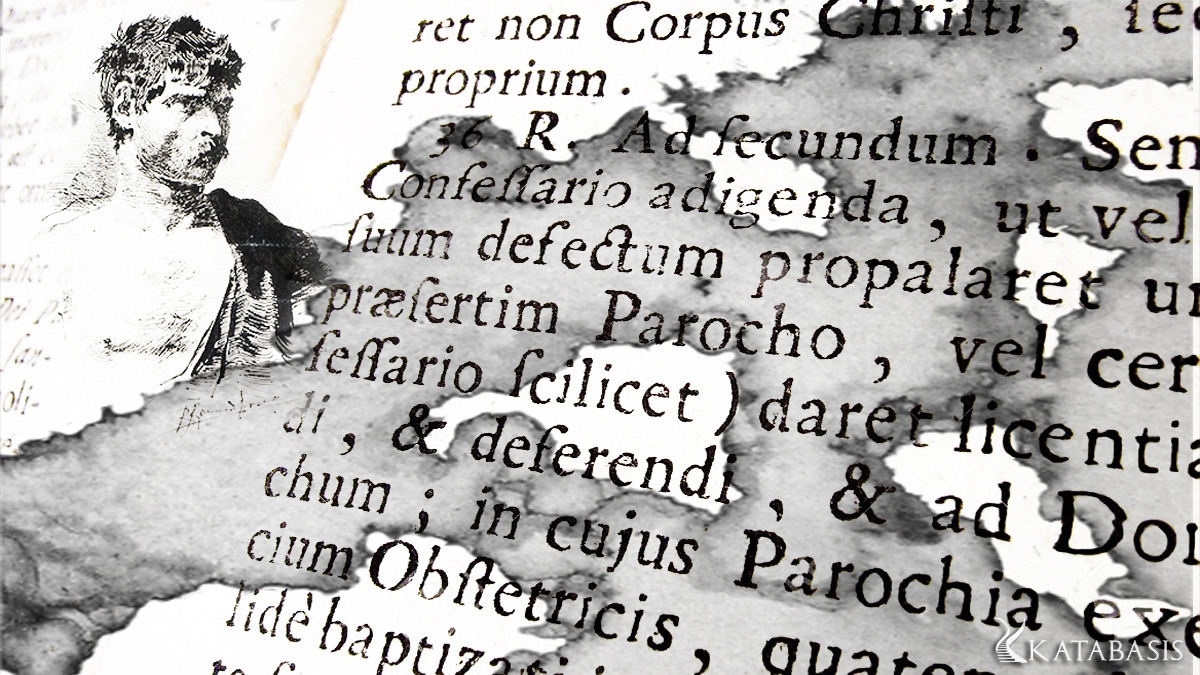Ilustración: Caro Poe
María Alejandra Luna
El latín tendió a evolucionar desde el acusativo, ese maravilloso caso donde podemos encasillar los objetos/complementos directos. Muchas palabras nos llegan desde ahí, desde un fonema nasal que tal vez no se pronunció nunca y que estar al final hizo que se perdiera más rápido. Y las cadenas de sonido no son como las bandadas…
La cuestión es que tenemos una palabra que viene de otra palabra, como siempre ha sido y como celebro que sea. Nominem. Tercera declinación, quizás la más problemática y bella de las cinco. Curiosamente, /’nominem/ suena muy parecido a /’ominem/. Hominem. Y tuvieron una evolución parecida, dejándonos en nuestro patrimonio “nombre” y “hombre”. Desde pequeña he visto la estrecha relación entre estas dos instancias. El hombre nombra todo aquello que lo rodea, incluso a sí mismo. El hombre nombra y se hace hombre y se hace nombre.
Suena el nombre “nombre” y pensamos en identidad. No quiero ponerme especista, pero la identidad es algo humano. Suena el nombre “hombre” y pensamos. Entonces, existimos. Como hombres. Cuando digo “hombre” lo distingo de “varón”, que viene de “vir”, y me refiero a todo el género humano. Nombrar de ciertas maneras construye realidad y da testimonio de ideas. Nombramos, ergo, existimos. Como hombres que piensan, sienten, creen, crean.
Nombramos, ergo, hombramos. Y creamos, entre otras cosas, un sistema de signos lingüísticos que representan objetos reales. Nombrar es representar. Ser hombre es representar. Estas dos instancias agotan todos los significados de “representar”. En resumen, somos seres nombrantes y hombrantes, somos seres representantes. Y no solo representamos traduciendo lo que percibimos de la realidad en palabras y no solo representamos fingiendo (“El poeta es un fingidor” y uso este verso de Pessoa porque “poesía” viene de un verbo griego que significa “hacer, producir, crear”, por lo tanto, todos somos poetas, todos somos fingidores), sino que representamos siendo productos de una época y retroalimentándola. Por eso, a continuación hablaré de un nombre, de tres hombres, de una España, de tres épocas: Miguel.
A una España que recientemente había nombrado a América y, por ende, se la había apropiado y la había hecho más España le corresponde Miguel de Cervantes Saavedra, el renombrado (famoso por decir, por nombrar y “famoso” viene del verbo griego que nos daría “decir”) autor de Don Quijote. A una España que le renombran (que le rehacen, que le redicen, que le repiensan) América cuando la última colonia nombra “Basta” le corresponde Miguel de Unamuno. A una España que le renombran (le agrietan, le resquebrajan, le dividen) la mismísima España le corresponde Miguel Hernández.
Tres autores. Es decir, es nombrar, tres padres. Padres que fueron hijos e hijaron (te amo, Juan Gelman) tres devenires, denombrares, dehombrares de una sola España.
Con Miguel fue el Siglo de Oro español, la Gramática de Antonio de Nebrija, la expansión de la lengua, de los nombres y de los hombres hispanohablantes, hispanonombrantes. No solo nos dejó a Don Quijote, el nombre del hombre Alonso Quijano, novela que también nos da la excusa para pensar qué hombres usan qué nombre y por qué, sino que nos produjo las Novelas ejemplares y, en ellas, un montón de n/hombres que representan esa España dorada.
Sin embargo, hacer que otros nombren y hombren en español no evita que piensen y existan en latinoamericano. El siglo XIX fue una cadena de sonidos que pedían y construían revolución, libertad, identidad, otros nombres, otros hombres. Cuba dijo al final y, entonces, tuvimos al Miguel más preexistencialista (existencialista antes de que existiera este nombre, esta voz). No voy a enredarme: en Niebla lo nombra, lo hombra todo, cuando dice que somos entes de ficción (¡poetas, fingidores!), cuando su propio Miguel de Unamuno se presenta ante Augusto Pérez como su autor, como su hacedor, como su creador, o sea, su nombrador, su hombrador, su poeta.
Pasar de una España que enuncia su existencia en otro continente, que descontiene su existencia para expandirla más allá del charco, a una España que vuelve a contenerse y a mirarse de cerca para dudar propicia una fuga, la fuga de un abismo que ni siquiera hoy puede llenarse de nombres y hombres y que tiene nombres y hombres para los dos lados. Esa lengua que fue instrumento de conquista, esa lengua que fue instrumento de nostalgia, esa lengua se existe como instrumento de lucha en el último Miguel: “Silencio que naufraga en el silencio/ de las bocas cerradas de la noche./ No cesa de callar ni atravesado./ Habla el lenguaje ahogado de los muertos”. Nombra el silencio de los hombres, hombra el silencio de los nombres porque convivió con silenciamiento de hombres y de nombres, de ideas y de voces, de España y de españoles.
El. Miguel. MiguEl. ¿Quién como El? ¿Quién como Dios? ¿Quién como España? ¿Quién como Miguel? Miguel glorifica el nombre, pero… ¿Qué nombre? ¿Qué hombre?

María Alejandra Luna
Subdirectora General / Directora de Redes Sociales
Buenos Aires le dio el soplido de vida a mi existencia. De origen hebreo, mi primer nombre. La Antigua Grecia me dio el segundo. La Luna alumbró mi apellido. Escritora de afición, lectora de profesión, promotora de poesía y de los márgenes de la cultura. Dicen que soy quisquillosa con las palabras, que genero discursos precisos y que sobreanalizo los discursos ajenos. Y todo esto se corresponde conmigo. Pueden ser tan expresivos los textos que escribo como los gestos que emito al hablar. Y esos rasgos trato de plasmarlos en los ámbitos donde me desarrollo, como las Redes Sociales.